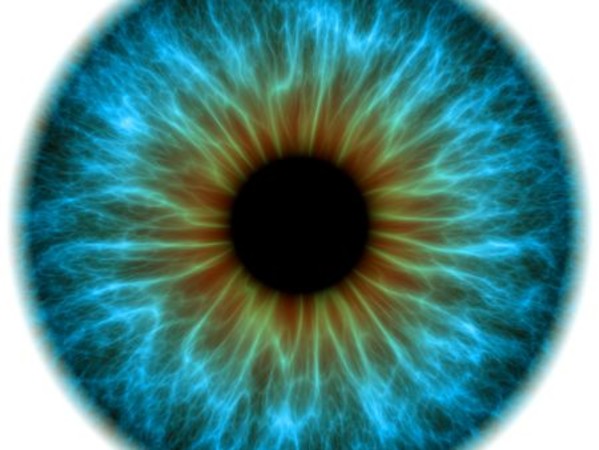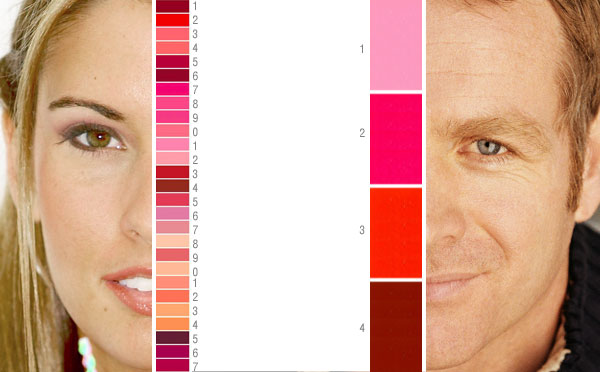[vc_row][vc_column][vc_column_text]
El año nuevo chino se celebra en una fecha variable entre los meses de febrero y marzo de nuestro calendario gregoriano.
El año nuevo en los países regidos por el calendario musulmán empieza con el mes de Muharram, también en una fecha variable que en 2015 coincidió con el 14 de Octubre, cuando se inauguró el año 1437 de la era de la Hégira.
[/vc_column_text][vc_raw_js]JTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZwYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSUyRnBhZ2VhZCUyRmpzJTJGYWRzYnlnb29nbGUuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMEElM0MlMjEtLSUyMEFudW5jaW8lMjAxJTIwLS0lM0UlMEElM0NpbnMlMjBjbGFzcyUzRCUyMmFkc2J5Z29vZ2xlJTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwc3R5bGUlM0QlMjJkaXNwbGF5JTNBYmxvY2slMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLWFkLWNsaWVudCUzRCUyMmNhLXB1Yi0zMjY4ODc4Njk3ODE4MTIwJTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwZGF0YS1hZC1zbG90JTNEJTIyODMxNDY0NzQ5NiUyMiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGRhdGEtYWQtZm9ybWF0JTNEJTIyYXV0byUyMiUzRSUzQyUyRmlucyUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUzRSUwQSUyOGFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTNEJTIwd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTdDJTdDJTIwJTVCJTVEJTI5LnB1c2glMjglN0IlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_js][vc_column_text]En la India, el año nuevo también se celebró el pasado noviembre, en la primera luna nueva del mes de Kartika, aunque, como en el caso judío y otros, el mes en que se celebra el año nuevo no es necesariamente el mismo en el que oficialmente comienza el calendario, lo que muestra que la consideración popular del año nuevo es un fenómeno cultural relativamente independiente de las homologaciones oficiales o de los ajustes astronómicos que pueda haber detrás.
A pesar de la extensión mundial del calendario gregoriano, que se aplica incluso en China desde 1912, siguen siendo muy diversas las fechas y los modos en que diferentes sociedades consideran que su ciclo anual recomienza una y otra vez. Y el 1 de Enero es solo una de esas posibilidades.uma Pompilio en el siglo VIII antes de Cristo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»» el_id=»»][vc_column width=»1/1″][vc_column_text css_animation=»»]
El año nuevo chino se celebra en una fecha variable entre los meses de febrero y marzo de nuestro calendario gregoriano.
El año nuevo en los países regidos por el calendario musulmán empieza con el mes de Muharram, también en una fecha variable que en 2015 coincidió con el 14 de Octubre, cuando se inauguró el año 1437 de la era de la Hégira.
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»»]En la India, el año nuevo también se celebró el pasado noviembre, en la primera luna nueva del mes de Kartika, aunque, como en el caso judío y otros, el mes en que se celebra el año nuevo no es necesariamente el mismo en el que oficialmente comienza el calendario, lo que muestra que la consideración popular del año nuevo es un fenómeno cultural relativamente independiente de las homologaciones oficiales o de los ajustes astronómicos que pueda haber detrás.
A pesar de la extensión mundial del calendario gregoriano, que se aplica incluso en China desde 1912, siguen siendo muy diversas las fechas y los modos en que diferentes sociedades consideran que su ciclo anual recomienza una y otra vez. Y el 1 de Enero es solo una de esas posibilidades.uma Pompilio en el siglo VIII antes de Cristo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»»][vc_column width=»1/1″][vc_video link=»https://www.youtube.com/watch?v=3p7J8aV5bP4″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»» el_id=»»][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]
Para que hoy haya sido posible celebrar el año nuevo el día 1 de Enero primero hubo de nacer el propio mes de enero que, según Plutarco, fue añadido al calendario de Rómulo por su sucesor, Numa Pompilio en el siglo VIII antes de Cristo. El calendario que se usaba anteriormente en Roma tenía 10 meses lunares y comenzaba en primavera, en la luna llena más próxima al equinoccio de marzo (los idus de marzo). Estos diez meses marcaban un compás difícilmente ajustable al de las estaciones y el ciclo solar, que tenían una importancia obvia en la actividad del campo y había sido adoptado antes por los egipcios.
Para un mejor ajuste Numa añadió el undécimo mes, Ianarius, y el duodécimo, februarius. El mes de febrero recibió su nombre de las fiestas de preparación de la primavera, llamadas Februa (limpieza, purificación) que con el tiempo se hicieron parte de las celebraciones de las Lupercales. El mes de enero, sin embargo, a falta de una referencia práctica, fue dedicado al dios Jano, cuyo culto promovió Numa activamente. No obstante, a pesar de ya tener doce meses, el año romano siguió comenzando en primavera hasta 153 a.C., un siglo antes de la reforma del Calendario Juliano.
Hasta el 153 a.C., los cónsules romanos eran nombrados anualmente por el Senado en los idus de marzo, el comienzo del año. Sin embargo, en pleno estallido de la segunda guerra celtíbera y declarada la guerra a la ciudad de Segeda, el General Quinto Fulvio Nobilior pidió al Senado que adelantara la fecha de los nombramientos a fin de poder adelantar el traslado de las tropas y preparar la campaña militar para la primavera. El pueblo de Roma siguió celebrando los idus de marzo igualmente, entre otras cosas por la abundancia de actividades religiosas concentradas en esas fechas, sin embargo, el Senado atendió la petición de los cónsules y por primera vez se trasladó oficialmente el comienzo del año a las calendas de enero (la primera luna nueva del mes), cuando tomaran posesión de su cargo los cónsules, dando inicio a la cuenta del año desde entonces. De ahí la leyenda que atribuye a los celtíberos (o a los hispanos más en general) el mérito de haber cambiado el calendario más importante de su época, también determinante de los calendarios venideros.
En Rusia, por ejemplo, solo se sustituyó después de la Revolución de 1917 y en Grecia, el último país en abandonarlo y adoptar el calendario civil actual (el Gregoriano), se usó hasta 1923.
Con enero abriendo el año (en vez de ser el undécimo mes), se reformó el calendario de Roma dando lugar en el 46 a.C. al calendario Juliano, organizado por el sabio Sosígenes de Alejandría y llamado así en honor de Julio Cesar. Este calendario sería usado en algunos países de Europa hasta principios del siglo XX, especialmente entre los de mayoría religiosa Ortodoxa. En Rusia, por ejemplo, solo se sustituyó después de la Revolución de 1917 y en Grecia, el último país en abandonarlo y adoptar el calendario civil actual (el Gregoriano), se usó hasta 1923.
A pesar de la importancia de Roma y su cultura en toda Europa, en una buena parte del continente la preferencia a la hora de celebrar el comienzo de año caía en otras fechas
No obstante, a pesar de la importancia de Roma y su cultura en toda Europa, en una buena parte del continente la preferencia a la hora de celebrar el comienzo de año caía en otras fechas.
Si en Roma y en el Mediterráneo el Año Nuevo se celebraba con la primavera, los pueblos del norte preferían el invierno. Al comparar entre ambas latitudes conviene recordar que la diferencia estacional entre el templado sur de Europa y el frio norte marcaba una diferencia grande en la forma de vivir, empezando por el ritmo de trabajo del campo y siguiendo por la caza y el pastoreo.
De estas diferencias se desprende una experiencia del ciclo anual muy diferente. Sirva como ejemplo el hecho de que en el norte, incluso después de la adopción general del calendario juliano impuesta por Carlomagno en el siglo VIII, el año siguió dividiéndose principalmente en dos estaciones, la de Skammdegi (los días cortos) y la de Náttleysi (los días sin noche), como se referían a ellas los islandeses.
En este contexto, lo común era que el inicio del año coincidiera con las celebraciones de invierno y en particular el Samaín (1 de Noviembre), el inicio de la estación oscura, porque bajo la nieve la tierra se regeneraba y los ancestros volvían a ella en la oscuridad. Y ello debía ser propiciado con las celebraciones y ritos oportunos.
A pesar del cambio formal del año 153 a.C., consolidado después por la reforma juliana, no solo los romanos continuaron con sus celebraciones de primavera sino que en la Roma ya cristiana y, posteriormente, en la Europa medieval (y progresivamente más y más cristiana también), aún hubo reticencias a celebrar el comienzo de año el día primero de un mes dedicado a un dios pagano. Algunos, intentaron sin éxito cambiar los nombres de los meses, como fue el caso de Carlomagno, que propuso una versión juliana con los nombres germánicos, basados principalmente en fenómenos climáticos o en labores del campo. No obstante, los hijos cristianos de los antiguos paganos europeos, en el norte y en el sur, continuaron dando una relevancia fundamental a las cuestiones religiosas a la hora de saludar el comienzo del año y, así, la preferencia general para el año nuevo rara vez era el 1 de Enero. La cristiandad estableció varios criterios que fueron usados por distintos reinos y poblaciones a discreción.
La perspectiva de los astrónomos ha tendido a valorar especialmente los ajustes calendáricos relacionados con la luna, el sol, el zodiaco y efemérides como los eclipses
En la era cristiana, establecida el año 532 por Dionisio el Exiguo, el año nuevo podía empezar el 25 de Diciembre, el 25 de Marzo o el Domingo de Resurrección, cuando quiera que coincida en cada año, pues es una fecha variable que depende de la determinación de la Pascua, conforme al calendario lunar judío. En Venecia también podía empezar el 1 de Marzo, siguiendo la tradición romana más antigua, y en las regiones del Imperio Bizantino el comienzo de año se celebraba el 1 de Septiembre. Y por si este desbarajuste fuera poco, también hubo quien lo quiso celebrar el 1 de Enero, como preferían hacer los francos hasta el siglo VIII, bajo los reyes merovingios. Esta fecha, heredera del calendario romano, fue cristianizada como día de la Circuncisión y santificada como comienzo del año cristiano también por los reinos cristianos del norte de la Península Ibérica. En el siglo XIII, sin embargo, en el reino de Navarra se usaba la fecha del Domingo de Resurrección. Con el tiempo, parece que tanto Aragón como Castilla empezaron a usar el día de la Anunciación como el comienzo de año, el 25 de Marzo, fecha anteriormente más conocida como la Encarnación. Sin embargo, sabemos que en 1350, Pedro IV de Aragón prohibió este uso y estableció la fecha de Navidad, el 25 de Diciembre, como año nuevo oficial. Y lo mismo se adoptó en Castilla entre los siglos XIV al XV. Finalmente, y en parte por el éxito de su expansión desde el siglo XIII por Europa, en el siglo XVI el reino de España adoptó el día de la Circuncisión como fecha del inicio del año. Desde entonces, celebramos el año nuevo el día 1 de Enero.
Todas las culturas reconocen unos ciclos u otros. En diferentes lugares del planeta la naturaleza tiene unos ciclos. Los seres humanos tenemos los nuestros y, desde luego el sistema solar tiene los suyos. Quizá la perspectiva de los astrónomos, desde los más antiguos a los más modernos, ha tendido a valorar especialmente los ajustes calendáricos relacionados con la luna, el sol, el zodiaco y efemérides como los eclipses, sin embargo, las celebraciones populares han ido variando con una cierta autonomía respecto a las consideraciones más formales y expertas de astrónomos y sabios. Desde este punto de vista de la cultura popular, la propia actividad de festejar así como la conducta ritual, los mitos y los símbolos que la acompañan presentan también su propio carácter cíclico y una explicación propia sobre el principio y el final de las cosas. La historia de cada pueblo, las creencias religiosas, los eventos políticos y la memoria colectiva proporcionan la textura característica que enriquece la uniformidad astronómica con el creativo repertorio de la diversidad humana.
Extraído de diario EL PAÍS
Mónica Cornejo Valle es profesora de Antropología de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid
[/vc_column_text][vc_raw_js]JTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZwYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbSUyRnBhZ2VhZCUyRmpzJTJGYWRzYnlnb29nbGUuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0UlMEElM0MlMjEtLSUyMEFudW5jaW8lMjAyJTIwLS0lM0UlMEElM0NpbnMlMjBjbGFzcyUzRCUyMmFkc2J5Z29vZ2xlJTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwc3R5bGUlM0QlMjJkaXNwbGF5JTNBYmxvY2slMjIlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjBkYXRhLWFkLWNsaWVudCUzRCUyMmNhLXB1Yi0zMjY4ODc4Njk3ODE4MTIwJTIyJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwZGF0YS1hZC1zbG90JTNEJTIyNjIxNTE0NTQ5MiUyMiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGRhdGEtYWQtZm9ybWF0JTNEJTIyYXV0byUyMiUzRSUzQyUyRmlucyUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUzRSUwQSUyOGFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTNEJTIwd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlJTIwJTdDJTdDJTIwJTVCJTVEJTI5LnB1c2glMjglN0IlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=[/vc_raw_js][/vc_column][/vc_row]